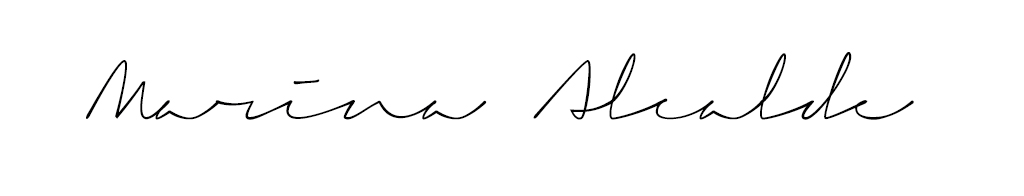Roma es una ciudad caótica, ruidosa, sucia e impresionante,
como esas personas que son verdaderamente impresionantes, caóticas, ruidosas y
tremendamente sucias. De esas que te sorprenden incluso cuando pensabas que era
imposible hacerlo, de las que te ofrece en cada esquina una razón para quedarte
mirando. De esas personas, de esas ciudades. De las que te obligan a no pasar
indiferente delante de ellas, porque te absorben, te impactan. Te
hipnotizan. Pero siguen siendo caóticas,
ruidosas y sucias. Y te hacen amarla a desgarro para terminar odiándola por
saturación, por desidia, por abandono. Pero siempre vuelves. Sabes que lo que
encuentras allí jamás lo verás en otro sitio, porque nada puede parecerse a
Roma.
Cuando llegué tuve la impaciente necesidad de compararla con
ella, tal vez por la estúpida manía que tengo de compararlo todo, o por la
forma idealizada en la que la mantengo como referente. Pero lo cierto es que desde
que la conocí, Ámsterdam me abrazó con ternura, haciéndome sentir segura,
tranquila, libre. Como esas personas que aparentemente no tienen nada
extraordinario, nada sorprendente, Ámsterdam no me dejó boquiabierta porque no
tenía nada excepcional que ofrecerme, salvo la promesa informulada de hacerme feliz en sus
calles.
Como esas personas que te hacen querer quedarte un rato más,
simplemente porque respirar con ellas es más fácil, más puro, más hondo. Y Roma,
lejos de traerte el aire, te deja sin aliento.
Porque sigue siendo caótica, ruidosa y sucia, pero sobre
todo impresionante. Y aunque no te invita a quedarte, vuelves de visitante.
Como esos miles de amantes locos que vagan por sus calles en busca de que Roma
les muerda el corazón.